|
n el año 570 d.C., unas señales anunciaron el nacimiento de Mahoma, el profeta de la fe islámica que iba a unir a las tribus árabes bajo un mismo credo.
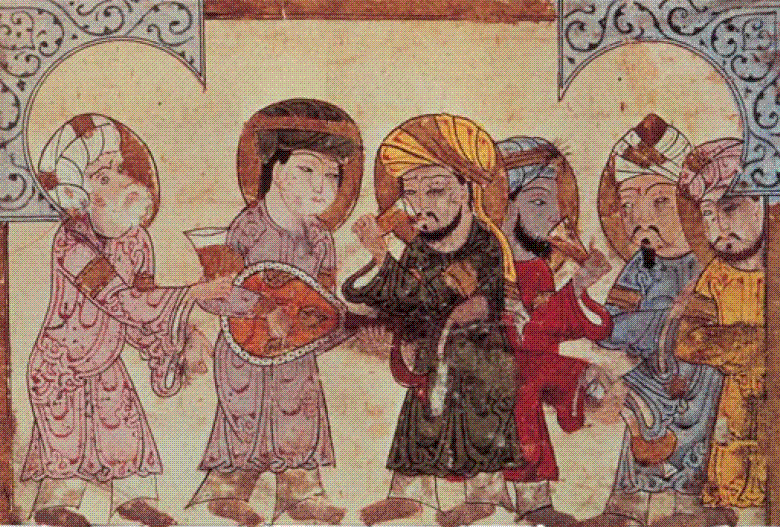
El año 570 d.C. es recordado en los documentos árabes como el año del Elefante: el rey cristiano Abraha, del reino himayrita del sur de Arabia, llegó a las puertas de La Meca sobre este insólito y terrible animal. Mas, afortunadamente, el peligro se alejó de la ciudad gracias a una epidemia que obligó al rey a retirarse. Ése fue el año en el que nació en La Meca Mahoma, hijo de Abd Allah, hijo de Abd al-Muttalib, hijo de Hashim.
El hecho de que los textos árabes se refieran a menudo a sus ascendientes se debe a que en la Arabia preislámica un hombre sin antepasados o descendientes era un abtar, un “mutilado”. Sin la protección de padres y de hijos, sin el apoyo del clan, una persona, amenazada por el desierto y los saqueadores, muy difícilmente podía sobrevivir. A pesar de que los ciudadanos de La Meca se habían hecho sedentarios desde hacía un siglo, en su sangre corría aún la ley del nómada, el badw, término del que procede el término “beduino”. Debido a esta dura ley del desierto, el clan familiar lo era todo: debía mantenerse unido cuando se comerciaba, cuando se luchaba, e incluso más durante la razzia, la ghazwa, cuyo objetivo habitual eran los beduinos más ricos o los sedentarios. Por esta razón los mercaderes de La Meca mantenían con ellos una buena relación, y la propia Amina, madre de Mahoma, confió la crianza de su hijo a Halima, una beduina del clan de los Saad.
El clan de Hashim
Mahoma nació en la tribu de los quraysíes, los “Pequeños escualos”, que incluía una decena de clanes. Entre ellos, el más conocido era precisamente el suyo, el extenso clan de los Hashimí, cuyos descendientes más notables son los soberanos del actual reino hachemita de Jordania.
Ya de mayor se mostró orgulloso de su origen: “Alá me ha hecho nacer en la mejor de las dos mitades de la Tierra, y en el mejor tercio de esta mitad, entre los mejores hombres de este tercio, los árabes, los quraysíes, Hashim y Abd-al-Muttalib”. Este último, era uno de los hombres mejor considerados de La Meca: poderoso y conocido mercader, ocupaba el cargo de siqaya o responsable de dar de beber a los peregrinos las sagradas aguas del Zemzem, la fuente cercana a la Kaaba, el templo sagrado de la ciudad. Es en torno a este santuario donde durante los meses sagrados se realizaban las peregrinaciones de los fieles de la Arabia centro-septentrional preislámica.

La Piedra Negra
Un gentío bullicioso se aglomeraba en torno al haram, el lugar “prohibido” por excelencia, donde se gozaba del derecho de asilo para hombres y animales.
Aquí, alrededor de la sagrada construcción cúbica, construida por orden de Adán y reconstruida por Abraham y su hijo Ismael, el pequeño Mahoma vio realizar las circunvalaciones rituales, el tawaf. Desde la casa de su estimado abuelo podía contemplar a los millares de peregrinos que tocaban y adoraban la Piedra Negra que, según la tradición, fue donada por el arcángel Gabriel y colocada en el ángulo sudeste de la Kaaba de Abraham. Impresionado por las muestras de fe de sus compatriotas, de mayor conservó algunos de aquellos rituales en sus creencias monoteístas.
La “razzia”
En torno a la ciudad de Mahoma se extiende una península cuya extensión es equivalente a un tercio de Europa, delimitada por el golfo Pérsico y el mar Rojo. La mayor parte del territorio es desértico y a través de él ha sido constante el paso de los beduinos a lomos de sus dromedarios, que ofrecen su carne y su leche a los hombres, y los transportan por toda la península arábiga.
Los nómadas iban de un oasis a otro en busca de dátiles, de escasos pastos para sus cabras y dromedarios, y de ghazwa, razzias, una lucrativa institución de la vida nómada que procuraba monedas de plata y oro. Según un uso codificado, durante la ghazwa había que evitar el asesinato, puesto que ello conllevaba la venganza, tha’r, y sumía a los clanes enemistados en un conflicto sin fin.
Las gentes de Arabia pertenecen a la rama occidental de los semitas —descendientes del mítico Sem bíblico—, que se establecieron en Aram, en Asiria, en Babilonia, en la tierra de Canaán y en Fenicia. De los pueblos semitas nacieron las tres grandes religiones monoteístas del Mediterráneo: judaísmo, cristianismo e islamismo.
Esta península no era una tierra aislada y desconocida. Reyes babilonios como Nabonedo habían pasado allí temporadas, y Plinio cita ciudades como Arethusa, Larisa o Calcis, ricas colonias griegas fundadas al sur de la península.
Árabes fueron los emperadores romanos Heliogábalo, sacerdote de la Piedra Negra de Emesa, y su sucesor Filipo el Árabe. Tampoco Arabia es un territorio completamente árido: aparte de los cultivos en los oasis, la agricultura florecía en los reinos meridionales. Allí, los monzones, procedentes del océano Índico, alimentaban los inteligentes sistemas de irrigación creados por pequeños estados como el de Saba, Ma’in, Qataban, Hadramawt o Awsan. Los puertos del sur estaban llenos de mercancías procedentes de Oriente y en Muza, la entrada al mar Rojo, se podía encontrar desde perlas del golfo Pérsico a pimienta de la India, desde plumas de avestruz de África occidental a monos, vivos o embalsamados, además de abundante oro, plata, algodón y seda. De estas regiones meridionales partían caravanas hacia los mercados del Mediterráneo, de Irán y de Mesopotamia que proporcionaron gran riqueza a los nabateos y, después del siglo III d.C., a los reinos aksumita e himayrita.
La primacía de La Meca
Las wadi, sendas recorridas por los nómadas, eran antiquísimos lechos de ríos desaparecidos que permitían viajar con la certeza de no perderse. El más importante de ellos, al menos para los habitantes de La Meca, era el Wadi ‘l-Qurà, que une la región de Hijaz con la península del Sinaí y con Siria. Aprovechándose de la decadencia de los reinos meridionales, los comerciantes del Hijaz comenzaron a hacerse con el control de muchas de las mercancías que transitaban por el desierto.
Fue de este modo que La Meca, en la región de Hijaz, en mitad de la ruta entre Arabia del Sur y la Palestina cristiana y situada en el centro del “Wadi de las ciudades”, comenzó a imponerse como gran centro de caravanas y comercial.
Peregrinación a la Kaaba
Desde la tranquila casa del abuelo, a pocos metros de la Kaaba, Mahoma pudo comprobar los resultados de este creciente bienestar económico. No sólo el mercado, donde se podía comprar de todo, sino también las calles de La Meca rebosaban de vendedores, de mujeres ataviadas como damas persas, de khain que predicaban el futuro, de magos y de prestidigitadores...
En esta variopinta sociedad, los más admirados eran los poetas, quienes, durante los samar, es decir, después de la cena, narraban historias épicas, de amor y de muerte. No faltaban, en ese fascinante mundo que era La Meca, judíos, creyentes del zoroastrismo y cristianos; estos últimos incluso participaban en la peregrinación a la Kaaba y adoraban las imágenes de la Virgen y de Jesús pintadas en el interior.
En la Kaaba de La Meca, ciudad comercial y cosmopolita, se conservaban y veneraban casi todas las divinidades preislámicas árabes y muchas extranjeras: según la tradición, cuando Mahoma ordenó abolir este culto, en 629, fueron reunidos 360 ídolos. Todos ellos fueron destruidos uno por uno, incluidas las imágenes pintadas en las paredes, exceptuando las de la Virgen María y la de su hijo Jesús. Este gesto, aunque esté envuelto por un aura de devoción, muestra el vínculo y la deuda de la religión islámica hacia el cristianismo.
Luz y fuego con la llegada del Profeta
Poco se conoce acerca de la infancia de Mahoma, y los datos transmitidos por la tradición a menudo se confunden con lo legendario.
Así, el nacimiento del profeta estuvo acompañado de los clásicos signos milagrosos. Por una parte, la madre, Amina, que no sufrió durante la gestación, tras oír voces misteriosas que le hablaban de la naturaleza excepcional de su futuro hijo, se cubrió de amuletos y de cadenas de hierro que, milagrosamente, se rompieron por sí solas.
Además, Amina dio a luz siendo virgen y, al aparecer el Profeta, una gran luz iluminó el mundo desde Oriente a Occidente, hasta el punto que ello le permitió ver los castillos de Damasco y los camellos de Bosra, en Siria. Contrariamente a estos hechos, el sagrado fuego custodiado desde hacía miles de años por los Magos, los seguidores de Zoroastro, se apagó.
Con cuatro años, durante su etapa en el desierto, tuvo lugar el misterio de la iniciación de Mahoma, que quedó reflejado en los versículos coránicos de la azora de la Apertura (XCIV, 1-3): “¿No te hemos abierto el pecho y no hemos separado de ti el peso que te afligía la espalda?”. Estas palabras se referirían a dos ángeles que elevaron al futuro Profeta y lo pesaron en la balanza celeste. Su peso superó a diez, después a cien, y después a mil personas de su pueblo, equivaliendo de este modo a toda su gente. Uno de los ángeles le abrió el pecho, extrajo de su corazón un coágulo negro de sangre, lavó la cavidad con agua de nieve recogida en una copa de oro y volvió a ponerlo todo en su lugar.
El período de la duda
Después de la muerte de la madre, ocurrida cuando apenas él tenía seis años, y su época de aprendizaje junto a su tío Abu Talib, el primer hecho decisivo en la vida de Mahoma fue la vivencia de su matrimonio con Jadiya, una rica viuda mayor que él.
Estos años transcurrieron sin problemas económicos y significaron una creciente e íntima inquietud religiosa, que obviamente escapa a toda explicación histórica. Fue entonces cuando Mahoma comenzó sus retiros espirituales a una caverna de la colina de al-Hira, algunos quilómetros al noroeste de La Meca. No sabemos exactamente cuál era el objeto de su retiro, pero seguramente viviría una intensa experiencia religiosa, marcada por las dudas. Para intentar comprender mejor estos tahannuth, retiros espirituales, resulta oportuno explicar un poco la vida religiosa de los contemporáneos del Profeta.
La religión árabe
En Arabia, la religión dominante en aquella época era el politeísmo, cuyas divinidades principales, al menos en la región de La Meca, eran al-Lat, al-‘Uzzà y Manah o Manat.
La primera, al-Lat, “la Diosa”, era una divinidad femenina, conocida también como la gran Rabba, “Señora”, que se veneraba en el santuario de Ta’if, al sudeste de la ciudad del Profeta, donde los sacerdotes cuidaban una imagen con forma de gran piedra blanca. Se trata de la Urania-Alilat, a la que se refiere Herodoto en sus Historias (III, 8) al escribir sobre los árabes.
Al-‘Uzzà, “la Poderosa” o “la Fuerte”, era particularmente venerada por los quraysíes, que la adoraban en el santuario de Nakhl, a medio camino entre Ta’if y La Meca. Su culto también estaba difundido entre los lakhmidas del norte y tuvo que ser realmente bastante cruento: el príncipe Mundhir III llegó a sacrificarle cuatrocientas monjas que había capturado.
La última, Manat, genéricamente “la Otra” o “la Tercera”, es la menos conocida y es probable que representara el Hado o la Fortuna. Una piedra negra era su principal santuario en Qudayd, en un lugar llamado Musallal, a quince quilómetros al sur de Medina.
Estas tres divinidades eran llamadas banat Allah, “hijas de Dios”, lo que subrayaría la creencia en la existencia de un Dios supremo.
Las hijas de Dios
La primacía de un dios sobre las restantes divinidades ya estaba presente en los antiguos poetas preislámicos, que hablaban a menudo de Alá, derivado de la forma árabe al-ilah o del arameo alaha, “Dios” por antonomasia.
No resulta fácil deducir cuál era la relación entre estas diosas y Alá, y, aunque el Corán parece referirse a ellas como “hijas” —“Le han fabricado hijos e hijas sin saber”, azora VI, 100; “Y a Dios atribuyen hijas”, azora XVI, 57—, éstas podrían ser consideradas como seres divinos de carácter femenino.
El Corán presenta a esta divinidad preislámica como un supremo creador venerado desde hacía tiempo. En La Meca lo conocían bien, a pesar de ser idólatras: “Ciertamente, si tú les preguntas: ‘¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién ha suspendido en su órbita el Sol y la Luna?’, responderán: ‘¡Dios!’. Y entonces, ¿por qué se mantienen en su idolatría?” (azora XXIX, 61).

Una babel de creencias
El panteón del santuario de La Meca contaba con otras divinidades: la principal era Hubal, de aspecto antropomorfo y originaria de Mesopotamia. Aparte de las divinidades de la región, estaban presentes las grandes religiones monoteístas, que ocupaban un lugar destacado en Arabia. Hacia la costa del golfo Pérsico había numerosos seguidores del zoroastrismo; en el oasis de Hijaz el judaísmo estaba muy difundido; por último, también había numerosos cristianos.
Mahoma entró en contacto con las otras religiones monoteístas, quizá durante sus viajes o, sobre todo, durante las ferias, verdaderas “universidades populares” que frecuentó en su etapa de ‘umr, la “vida de hombre”, que precedió a la Revelación.
Mahoma creció en este contexto religioso de marcado carácter monoteísta, tan rico en corrientes religiosas no ortodoxas, de leyendas en torno a la vida de Jesús y de la Virgen, de historias bíblicas embellecidas, etc. Sabemos por el Corán, además, que el Profeta fue acusado de escuchar a personas que hablaban lenguas extranjeras (XVI, 103) o que narraban “antiguas leyendas” (XXV, 5).
Para completar este resumen del contexto religioso del Hijaz es necesario referirse a los hunafa (singular, hanif) que, al margen de las religiones descritas anteriormente, buscaban una alternativa a las religiones monoteístas más extendidas, es decir, el judaísmo y el cristianismo. Un hanif destacado fue Waraqa ibn Newfal, primo de Jadiya, mujer del Profeta, y hunafa pueden considerarse Khalid ibn Sinan, Hanzala ibn Safwan y, sobre todo, Musaylimah, quien, hacia 631 envió una carta a Mahoma encabezándola así: “De Musaylimah, el Mensajero de Dios, a Mahoma, el Mensajero de Dios”. A lo que éste respondió: “De Mahoma, el Mensajero de Dios, a Musaylimah, el mentiroso. La paz sea con aquel que sigue la justa dirección”.
El libro y la espada
Esta proliferación de hunafa y profetas no debe sorprender, pues parece ser la expresión espiritual de los cambios que se intuían en Arabia. La misma expansión islámica, que tuvo lugar, principalmente, después de la muerte de Mahoma, no fue improvisada, ni estuvo solamente determinada por un presunto fanatismo, por conversiones masivas o por la audacia militar.
Lo que se difundió, con la ayuda de la espada y el Corán, en el siglo VII, no fue sólo la religión del islam, sino la soberanía política de los árabes: fue la última de las grandes migraciones de un pueblo semita. Desde hacía siglos, en un estado de confusa agitación, tribus beduinas comenzaban a adentrarse en territorios persas y bizantinos, y se encontraron con otros pueblos semitas asentados en esas regiones desde hacía tiempo, como los descendientes de los arameos.
Los territorios árabes eran objeto de disputa entre las grandes potencias de la época, que utilizaban los enfrentamientos entre clanes en su provecho. Los sasánidas elevaron al jefe de una tribu del desierto, los lakhmidas, a rey de un estado vasallo que llevó a cabo una “guerrilla” contra los romanos. Y los bizantinos, por su parte, apoyaron a la tribu de los ghasánidas a cambio de ayuda militar.
Uno de los cometidos de estas dos tribus era hacer de filtro a las incursiones beduinas procedentes del sur, pero, de hecho, el valor de estos dos pequeños grupos fue muy relevante: por un lado, transmitieron a sus compatriotas del sur importantes elementos culturales, materiales y espirituales de las potencias de la zona; y, por otro, se convirtieron en un modelo para los emiratos en los que se dividiría posteriormente la comunidad musulmana después de Mahoma.
Los beduinos y el eunuco
Dentro de este contexto, se podría interpretar la expansión árabe como la fase final de un largo proceso en el que el islam fue el nexo de unión entre los árabes, creando una organización política que tuvo una importancia histórica diferente a la de otros estados árabes anteriores. Sin embargo, tal vez la expansión árabe habríasido políticamente posible incluso sin el Corán.
Los mismos bizantinos despreciaban el peligro que representaban los árabes, quienes, a principios del siglo VII, ya eran una amenaza para las fronteras meridionales. En la Cronografía de Teófano se narra que un eunuco, llegado a Damasco con mucho dinero, fue rodeado por los beduinos aliados que le exigían el subsidio estipulado por la defensa de la región. El funcionario, contrariado, les respondió: “Si el emperador no tiene casi dinero para pagar a sus soldados, ¿cómo vamos a darlo a estos perros?”. Pronto aquellos “perros” serían una grave amenaza para el imperio.
La Revelación
En esta agitada y confusa época, Mahoma creció entre ayunos y tahannuth. Durante estos retiros, el futuro profeta probablemente buscó un camino, una vía de salida a su conflicto interior.
La idea de seguir la fe paterna resultaba atrayente, la costumbre lo ligaba con el politeísmo: un antiguo libro, El libro de los ídolos, de Hisam ibn Muhammad ibn al-Kalbi, explica que el joven Profeta había participado junto con su tío en una ceremonia religiosa en honor a al-‘Uzzà, diosa a la que habría sacrificado una oveja. Pero un sentimiento monoteísta más profundo e impetuoso lo impulsaba a nuevos caminos, hacia la recuperación de la fe en Alá que las gentes del desierto estaban olvidando.
El sufrimiento personal debía de haber llegado a un nivel insoportable cuando, a la edad de cuarenta años (un número de gran simbolismo entre los semitas), se le apareció el arcángel Gabriel, quien le ordenó: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. ¡Predica en el nombre de tu Señor, que te ha creado! Ha creado el hombre a partir de un coágulo de sangre ¡Predica! Porque tu Señor es Generoso...”. Así comienza la azora Del coágulo de sangre (XCVI), la primera que fue revelada a Mahoma. Aterrorizado y solo en aquellos desolados parajes, cedió a su primer impulso y huyó. De camino a casa, escuchó de nuevo una voz: “Oh Mahoma, túeres el mensajero de Dios y yo soy Gabriel”. Ésa fue la “noche del Poder”, el inicio de la misión del Profeta. Las dudas le asaltaban: ¿era la voz de uno de los seres fantásticos que habitaban el desierto, los ginn? ¿Le había hablado un demonio? ¿Se había convertido en uno de tantos magos, sahir, que proliferaban en la Arabia preislámica?
En casa, Jadiya lo tranquilizó al creer todo lo que explicaba. Además, hizo llamar a su primo Waraqa, hanif experto en cuestiones de religión. Éste le escuchó atentamente, reflexionó durante largo tiempo y concluyó que la terrible experiencia de Mahoma era propia de un profeta. Las visiones y las dudas continuaron, pero poco a poco Mahoma se fue habituando y ganando confianza.
|
